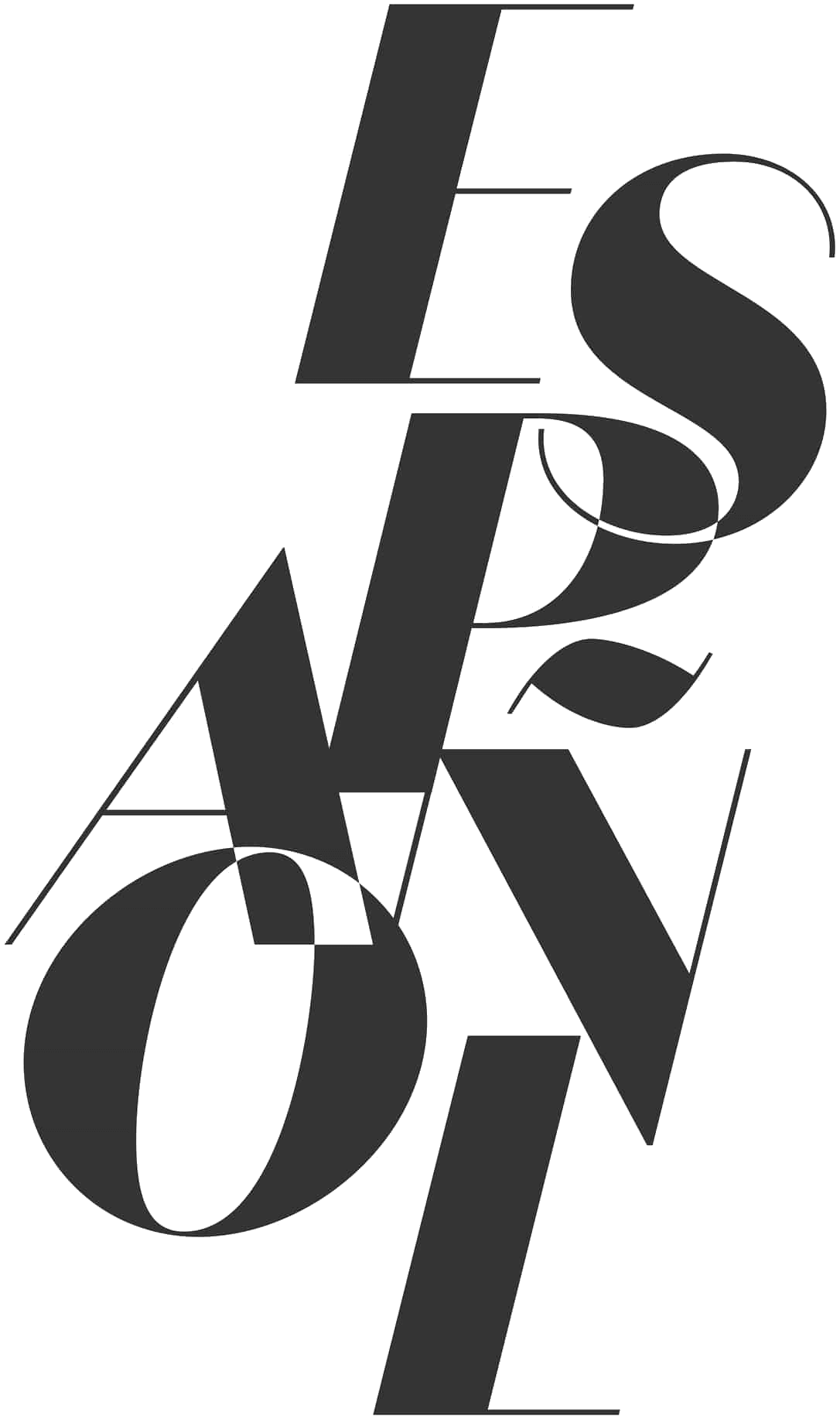Moda
Por Use Lahoz
Una cosa está clara: habituarse a La Rochelle y a la isla de Ré cuesta bastante menos que abandonarlas. Sí, llegar es una liberación; irse, una condena. Pero qué le vamos a hacer, estas cosas pasan, y conviene aceptarlas de antemano. Mentalizarse ahorrará problemas.

DECADENCIA CHIC
Un corto paseo por La Rochelle es suficiente para entender que se trata de disfrutar del sur en el oeste de Francia. Aquí caben la luminosidad de algunas ciudades provenzales y una desgastada belleza a la siciliana. Difícilmente se encuentra una ubicación tan protegida y una ciudad tan manejable con cuatro puertos y otras tantas torres medievales. El agua es muy protagonista, da mucho de sí, revela color, espacio y panorámicas que almacenará la memoria como insignias de la buena vida.
Tomando como centro el Vieux Port (puerto viejo) y teniendo en cuenta el ADN comerciante de una sociedad que se dedicó durante siglos a la construcción de barcos (y que fue hasta finales del XVIII la puerta de salida de Francia hacia ultramar), resulta evidente el punto cosmopolita que irradian las terrazas. La Rochelle es una ciudad vibrante, de espíritu humanista y sostenible. Desde 1971 idolatra a Michel Crépeau, alcalde que hasta 1999, transformó su ritmo de vida impulsando el uso de la bicicleta y festivales musicales como el Francofolies, que cada julio llena de música los muelles del puerto.
El barrio de Saint Nicolas conserva la esencia de su pasado pesquero en determinadas fachadas, unas de madera, otras de piedra caliza. Hoy son los estudiantes quienes mantienen intacta la joie de vivre. En el 8 de la Rue de Saint Nicolas, se halla el bar La Guignette, de los más antiguos y bellos, rústico y desaliñado como ninguno. Aquí, desde que el mundo es mundo, los estudiantes abusan de guignette (mezcla de vino y zumo) y de pineau des Charentes (una especie de mistela). Lo inauguró un español, Emiliano García. Era una bodega para marineros que evolucionó a taberna y, por suerte, a nada más.

La Rue des Merciers y las colindantes conforman el eje comercial. Se vaya por donde se vaya, se tiene la sensación de que todas las calles conducen al sitio oportuno. Tiendas tradicionales y nuevas firmas manifiestan una conveniente admiración por la moda marinera; Via Maris, en el 8 Bis de la Rue Chaudrier, es el mejor ejemplo de ello. La zapatería Chaussures Denis, abierta desde 1860, vende las auténticas Charentaises, míticas zapatillas de estar por casa reconvertidas en icono hipster. Así se desemboca en el colorido Les Halles, mercado del siglo XIX, donde dar una vuelta básicamente consiste en superar una tentación tras otra: desde la sal de la isla de Ré, a las ostras (Roumegous es el lugar), pasando por la mantequilla Echiré, la variedad de patatas grenailles, el genuino melón charentaise o quesos regionales como el Chabichou o el Fort Boyard. Demasiado.

Muy cerca, en la Rue Gargoulleau, desde hace 35 años Paul Bossuet vende los mejores cognacs y pineaus de su destilería. Poitou-Charentes es la región del cognac, y aquí una comida nunca empieza ni termina sin él. Casi enfrente, la Fromagerie Epicurium ofrece más de 200 quesos, y con este dato queda descrita.
Basta continuar por esa calle, admirando palacetes de los armadores del siglo XVIII que se enriquecieron en las Antillas, algunos de ellos reciclados en galerías como el Musée des Beaux-Arts, para llegar a la plaza Verdun. Allí espera uno de los cafés más hermosos del mundo, el Café de la Paix, donde es imposible no sentarse. Sin duda, está a la altura del Pedrocchi de Padua, el San Marco de Trieste, el Sperl de Viena o el Majestic de Oporto. Esta fue la ‘oficina’ del escritor de novela negra Georges Simenon, de ahí que lo transitemos en muchas de sus novelas, como El testamento o El viajero del día de todos los santos, junto al inspector Maigret. Fue precisamente aquí donde una tarde de 1939 Simenon se enteró de que había empezado la Segunda Guerra Mundial. Al instante, para sorpresa de todos los presentes, pidió una botella de champán. Una vez descorchada dijo: “Al menos, esta no se la beberán los alemanes”.

Conviene no descuidar una vista al barrio de Gabut y visitar dos emblemas de la ciudad: la tienda de la marca de cuchillos Farol, con su legendaria empuñadura en forma de cachalote y, sobre todo, Matlama, atelier y boutique de una diseñadora al alza, Marina Richet, que acaba de presentar el ¡carrito de la compra que se transforma en monopatín! Si alguien puede evitar llevárselo, por favor, que diga cómo.
Antes de despedir esta ciudad, es preciso darse un homenaje. Para ello nada como el restaurante Les 4 sergents; si el civet de gamba roja con mantequilla de langosta y arroz negro no te conmueve, háztelo mirar. Y no sufras por el carrito, se puede entrar con él.
UNA ISLA PRIVILEGIADA
Para llegar a la isla de Ré basta atravesar un puente de tres kilómetros y pagar un peaje de ocho euros. Ir allí resulta una de las mejores opciones que se pueden tomar en esta vida. Hay que entregarse a ella como el filósofo ateniense se entregaba al discurso demiúrgico. Está llena de placeres. El primero de ellos es la ausencia de publicidad. Es un rincón tan privilegiado y tan bien conservado que no se permiten anuncios de ningún tipo. Un descanso para la vista. Así, en lugar de reclamos de agencias inmobiliarias o coches de última generación, se ven burros vestidos de cintura para abajo. Sí, aquí los burros llevan pantalones.

Alquilar una bicicleta es la segunda mejor opción que se puede hacer en el mismo día. Y alojarse en el hotel Le Senechal, en Ars en Ré, la tercera. A partir de ahí, la expresión ‘lo nunca visto’ cobrará mucho sentido. Goce máximo. La opción de pedalear entre las salinas mientras el atardecer deshilacha el sol es tentadora y necesaria. Cualquier recodo es una invitación a la desconexión y al urban sketcher. Aquí flores de mostaza, ahí sal, allí una garza, a lo lejos un faro. Es un vicio secreto. Quien sueñe con leer junto al mar, a la sombra de una duna salvaje, con el susurro del aire y a la sombra de árboles, solo debe preguntar por la playa de Trousse-Chemise.
Si en una de esas se precisa imperiosamente una dosis de molusco palpitante, uno se detiene en un criadero como L´huitrière de Ré y degusta y aprende sobre las ostras, este complejo marisco que tanta felicidad aporta. A estas alturas ya habrá aflorado el deseo de mudarse. Y tal vez convenga tener en cuenta un dato: el metro cuadro de suelo está a 10.000 euros.
De vuelta al pueblo, en el coqueto puerto, siempre está abierto el Café du Commerce, toda una institución en la isla. Irremediablemente elegante, si Jay Gatsby levantara la cabeza, sabríamos donde encontrarle.

OSTRAS, ¡UN HELADO!
En Saint Martin de Ré conviene perderse en el templado bullicio comercial. En Loix et Savons están los mejores jabones de leche de burra. Y sea la hora que sea, hay que ir a La Martinière: no es solo una heladería, es un espectáculo, y hay que vivirlo. Ejemplo de negocio familiar exitoso, en verano puede despachar 7.000 helados al día. Los sabores son tan incontestables como autóctonos: helado de ¡ostras!, de caramel fleur de sel, de patatas (grenailles), además de frambuesa y pimiento rojo o latte macchiato. Apoteósico.
Deambular por el pueblo supone asistir a un seminario de sensibilidad urbanística: las fachadas blancas, las contraventanas en verde. Ni un desliz trastoca la armonía. Y hablando de armonía, quien se resista a cenar en La Cible es un héroe y algún día recibirá una medalla. Es un restaurante anclado en la arena que entra por los ojos y por el entorno (sublime), la carta (¡qué pescado!) y el ambiente (tan poco pretencioso).

Île de Ré es tentadora para deportistas serios. En la Plage de la Conche, que bordea el Phare des Baleines, allá donde todo termina, son habituales los garabatos en el aire de las cometas de kitesurf. Si opta por el surf en la impactante Plage de Gros Jonc, se debe recordar la cercanía de Aux Frères de la Cote, el restaurante ideal para una mariscada sin cursilerías (99, Rue de la Grange). A diez minutos, se debe acudir a la galería Créarte, el espacio más dinámico de la escena cultural. Aquí expone, entre otros, el escultor Gilles Candellier, cuyas singulares piezas de metal no pasan desapercibidas para nadie. Llevarse una en el caddy de Matlama es una tierna manera de terminar el viaje. Arruinado, pero contento.
En un artículo de 1926, Stefan Zweig sostenía que “la palabra viaje viene envuelta por un aroma de aventura, por un hálito de azar veleidoso y de seductora incertidumbre”. No viajamos para buscar la lejanía, sino para abandonar lo propio. Pues bien, la isla de Ré es el lugar para abandonarse a sí mismo y despedirse: mundo doméstico, cotidiano, aburrido y metódico, fue un placer, pero… ¡adiós!