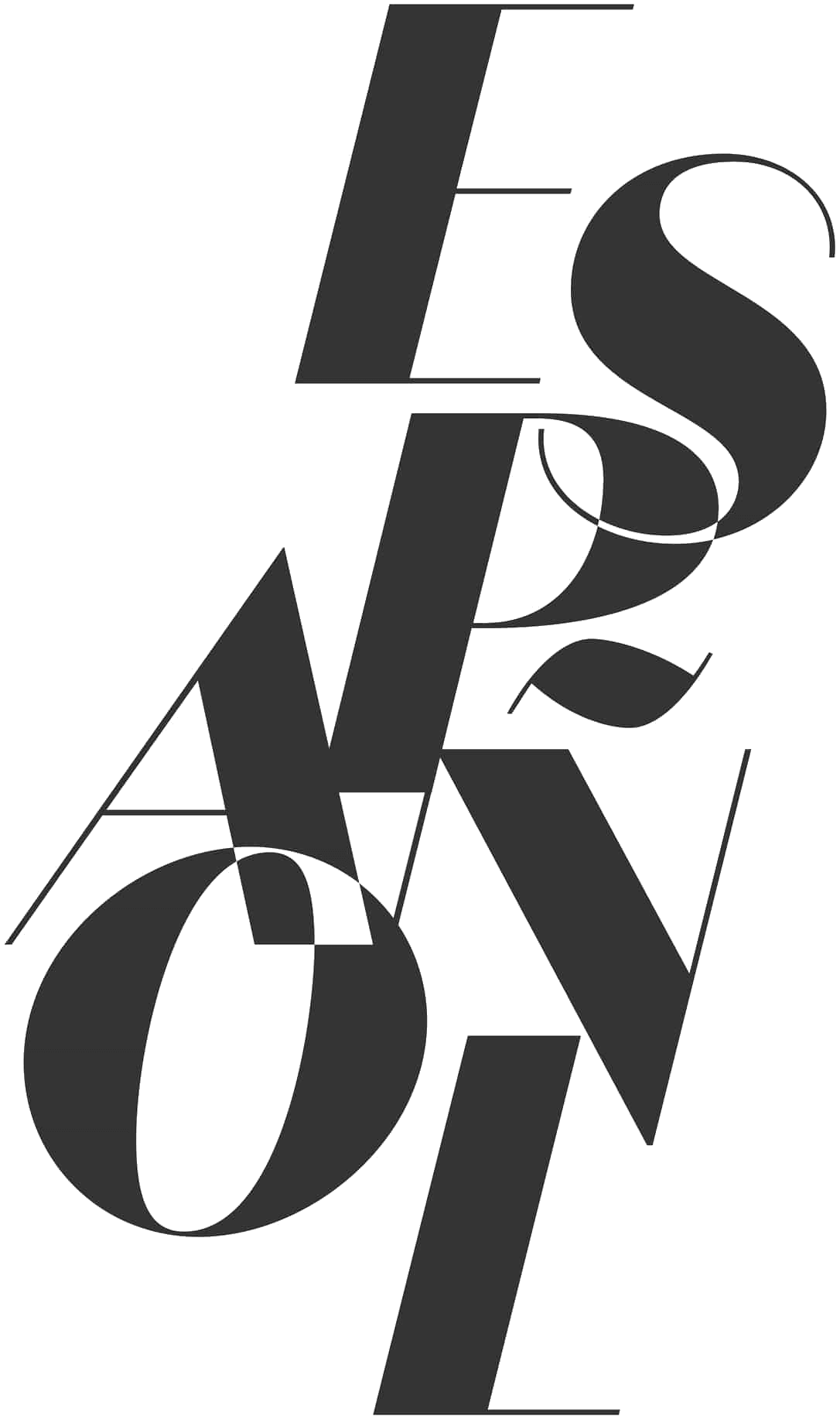Moda
«Algún día te cansarás de salir de fiesta», me decía mi madre cada vez que ponía un pie fuera de mi habitación arrastrándome cada domingo a las tres de la tarde para asistir al ritual gastronómico de la paella familiar. En aquel momento, he de decir que pensaba firmemente que las posibilidades de que eso pasará eran las mismas que las de que me concedieran las alas del desfile de Victoria’s Secret.

No mentiré. Me gustó, me gusta y me gustará siempre la fiesta. Soy un party animal y a mucha honra. He exprimido al máximo cada hora, segundo y minuto de mis veinte recorriendo cada bar y discoteca en busca de diversión, hacer un poco de ejercicio moviendo mis caderas, ganar algún kilo por culpa de las copas y, para qué engañarnos, ligar un poco bastante si se puede. Aunque no necesariamente por ese orden. Sin embargo, este último punto es que el más peso tuvo cuando decidí alejarme un poco del sendero nocturno de la vida tras soplar las velas de mi treinta cumpleaños.

Recuerdo perfectamente el día en el que noté que algo no iba bien. Era un viernes de una calurosa noche de verano. Tras cenar y tomar unos cócteles, mis amigas y yo decidimos poner rumbo a la discoteca de la que todo el mundo hablaba. «Me han dicho que es lo más», dijo María a la que le faltó dar saltitos de alegría. Tras esperar 20 minutos en la cola, entramos en el local. Nos acercamos a la barra a pedir unas copas cuando, al mirar a mi alrededor, me percaté de una cosa: todas las personas allí presentes nos habíamos organizado en grupos y nos mirábamos las unas a las otras como quien observa los estantes de la nueva colección de ropa de las tiendas el primer día de rebajas. Expectantes y deseosos por saber si podríamos hacernos con ella.

«No es para tanto, no seas exagerada», me dije. Sin embargo, los minutos pasaban y mi incomodidad seguía avanzando. ¿El motivo? Digámoslo abiertamente, las discotecas se han convertido en safaris donde los leones buscan presas a las que atacar esa noche. Y sí, por leones me refiero a hombres. Quizá había sido siempre así. Tal vez mi cerebro no se había percatado hasta ese momento, pero sus miradas me atravesaban la ropa.
Ese día fue el primero en toda mi vida de adulta en el que me sentí como un verdadero trozo de carne al que muchos de los allí presentes no les importaría hincar el diente. «Pues deberías sentirte halagada», pensarán algunos. Ni lo más mínimo, queridos. Durante las dos horas que pasé en aquella discoteca la manera en la que el género masculino se acercó a mí, intentó aprovechar la música atronadora para acercar su boca a mi oído o pasó su mano por la cintura intentando llegar al baño hicieron que quisiera esfumarme de allí cuanto antes. Y así lo hice.

- ¿Qué había cambiado?
Salí de la discoteca con una sensación de agobio que aún recuerdo claramente a día de hoy. «Pero si a mí siempre me ha gustado salir de fiesta, ¿qué narices me pasa?», me preguntaba en el taxi de camino a casa. Era como si de repente pudiese ver lo que realmente se cocía detrás de las luces, la música y el ‘buen rollito’. Y no es porque no me guste ligar, que me gusta y mucho. Pero no de esa manera tan burda, obvia y un tanto grotesca. ¿Estoy pidiendo demasiado?
Seguramente sí. Más que nada porque en una época en la que Tinder nos ha hecho convertir a las personas en meras imágenes que se deslizan a izquierda a o derecha, pretender que en el mundo real nos comportemos como personas civilizadas es pedir demasiado. «¿Vosotras no os sentisteis un poco incómodas ayer?», les pregunté al día siguiente a mis amigas. «¿A qué te refieres?», replicó con curiosidad Patricia. «Bueno, no sé. Todos mirándonos como si fuésemos presas a las que atacar y moviéndose alrededor nuestro como cazadores… Ya sabéis», maticé.

Y en ese momento, todas me dieron la razón. Sin embargo, también hicieron hincapié en que trataban de ignorar esa parte de la noche y se dedicaban a disfrutar sin mayores quebraderos de cabeza. Afortunadas ellas o no. Yo, mucho me temo, que soy incapaz de hacer oídos y ojos sordos a «esa parte de la noche».
Es más. Creo que ignorar algo tan importante como no sentirse a gusto en un espacio sea el que sea por el simple hecho de ser mujer es un error. Porque dejadme deciros que yo jamás he mirado a un hombre de la manera en la que me han mirado a mí, copa en mano y sin copa en mano, pero ese es otro tema. ¿Fruto del alcohol? Puede, pero no es excusa. Yo también he ido «piripi» y no he invadido el espacio personal de ninguno de ellos. Jamás.

Así pues, el problema o la suerte, a mi parecer es que se me había caído la venda de los ojos. Quizá antes no lo veía porque no era tan obvio o también porque durante mis veinte creía que algunas cosas eran así y no había más que hablar. Es decir, tal vez en mi cerebro se había instalado el software que establece que «salir y que los chicos te miren, te piropeen, te toquen, intenten conseguir tu teléfono» está bien. Sin embargo, en algún momento se activó el antivirus y entraron en juego los cortafuegos.

¿Sigo saliendo de fiesta? Sí, pero mucho menos y en bares o discotecas donde el ambiente es más relajado. El motivo es que me niego a seguir formando parte de locales que se llenan de auténticos depredadores sexuales que no entienden que salir de fiesta no les da derecho a escanearme cual producto que pasa por caja. Una cacería de la que no pienso ser parte ni como cazador ni como cazada.